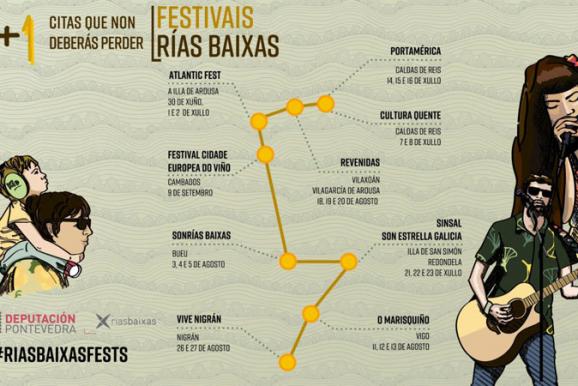Un viaje desde los palacios diseñados por Andrés de Vandelvira a las cumbres donde se recorta la cabra montés.

JAÉN. Por los cerros de Úbeda
Cerca de Úbeda y Baeza, ciudades reconocidas por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad por sus espléndidos monumentos renacentistas, se alza la sierra de Cazorla, el mayor parque natural de España, cuyas cascadas, gargantas y pinares desmienten el árido tópico de Jaén.
Decimos que alguien se va por los cerros de Úbeda cuando se desvía mucho del asunto que se está tratando, como hacen sin querer los sabios despistados o, queriendo, los políticos que tienen algo que ocultar. La invención de esta castiza expresión se atribuye a un capitán de Fernando III el Santo que, durante la conquista de Úbeda, en 1233, abandonó su posición para holgar con una mora de la que se había prendado, y que, días después, cuando el rey le preguntó dónde diantres había estado, tuvo el salero de contestar: “Por esos cerros, señor”. Álvar Fáñez el Mozo se llamaba este gran maestro del escaqueo y geómetra de la tangente, precursor del haz el amor y no la guerra y de las encamadas pacifistas. Nada que ver con el valeroso Álvar Fáñez, el amigo del Cid.
Después de aquellas dos conquistas, la del Santo y la del Mozo, la ciudad aún viviría otra, más memorable si cabe: la de la belleza del Renacimiento. Sucedió en el siglo XVI, cuando hombres de Úbeda llegaron a ocupar altos cargos en los gobiernos de Carlos I y de Felipe II y poblaron su villa natal de iglesias, hospitales y palacios de patios deslumbrantes, muchos de ellos con la firma del arquitecto Andrés de Vandelvira.


En Úbeda hay catalogados 500 edificios de interés artístico, que se dice pronto. Ningún turista, salvo que sea japonés, puede plantearse visitar ni la décima parte sin sufrir un ataque de ansiedad, así que lo más recomendable es no alejarse mucho de la plaza Vázquez de Molina, donde se concentran el palacio de las Cadenas –Ayuntamiento–, el del Deán Ortega –Parador–, la iglesia de Santa María de los Reales Alcázares, la cárcel del Obispo, el palacio del Marqués de Mancera, el Pósito y la sacra capilla del Salvador, gloria del Renacimiento ubetense. Para viajeros acaudalados y con capacidad casi profética para hacer planes con meses de antelación, queda reservado el gozo de alojarse en los siempre repletos hoteles habilitados en palacios renacentistas, como el Parador o el palacio de la Rambla.
Bambollas, bacinillas y poetas
A sólo 11 km de Úbeda, está Baeza. Los ubetenses llaman a los baezanos bambollas, porque aparentan –dicen– más de lo que son. Y los baezanos, a los otros, bacinillas, más que nada por chinchar, porque hace mucho que dejó de exportar este humilde género para consagrarse, de cara al mundo, con sus estilizadas cerámicas decoradas en verde cobre y azul cobalto. Dejando a un lado estos dimes y diretes, ambos lugares se pusieron de acuerdo, como buenos vecinos, para solicitar juntos a la Unesco la inclusión de sus conjuntos monumentales renacentistas en la Lista del Patrimonio Mundial, un reconocimiento que les llegó en 2003.

Baeza es más recogida e íntima que Úbeda, más pueblo. A pesar de ello, atesora similar riqueza de monumentos. Para pegarse una jartá de ellos, basta darse un garbeíllo por la plaza del Pópulo –allí están la Alhóndiga, las Casas Consistoriales Bajas, la antigua Carnicería, la casa y el arco del Pópulo, la fuente romana de los Leones...– y luego continuar por la cuesta de San Gil en demanda de la Catedral, que es la más bella de Jaén después de la de la capital, pues no hay otra. En Baeza residieron el místico San Juan de la Cruz y el lógico Machado, profesor de francés y viudo de Leonor, a quien nada nos cuesta imaginar caminando por estas calles silenciosas bordeadas de casas blancas y palacios dorados, solo, triste, cansado, pensativo y viejo.
Por cierto, que Machado, en los siete años que anduvo por estos pagos, no encontró los cerros de marras: “Cerca de Úbeda la grande,/ cuyos cerros nadie verá...”. Y la verdad es que nosotros, después de mucho mirar y remirar desde las murallas de Úbeda y Baeza, no hemos visto sino lomas tapizadas de olivares geométricos y no se nos ocurre en cuáles pudo folgar el Mozo, como no sean los de la sierra Mágina, que amurallan el horizonte por la parte del mediodía, o los de la sierra de Cazorla, que se erizan violentos a naciente. Por fama, hermosura y grandeza, gana esta última.

Las fuentes del Guadalquivir y el Segura
Las sierras de Cazorla, Segura y Las Villas –tal es el nombre completo– integran el mayor parque natural de España: 214.000 hectáreas. A sus riscos calizos se aferran pueblos como Cazorla o Segura de la Sierra –blancos y de calles empinadísimas, tanto que, para pasear por ellas, es menester poco menos que izarle a uno con garruchas–; espesos bosques de pinos carrascos, negrales y laricios; especies endémicas como la violeta de Cazorla o la lagartija de Valverde; y cabras montesas, ciervos, gamos, muflones, en tal cantidad que es maravilla. Pero la protagonista es el agua: aquí nacen el Guadalquivir y el Segura, y mil afluentes tumultuosos, autores de cascadas, lagunas, pozas de color esmeralda y rápidos que tajan la rubia caliza como si fuera mantequilla.


El sendero más bello del parque arranca en la piscifactoría del río Borosa, cerca del centro de interpretación de la Torre del Vinagre –a 42 kilómetros de Cazorla por la carretera A-319–, y es un camino de 11 km (cuatro horas, sólo ida) que remonta sin pérdida posible este afluente del Guadalquivir enhebrando la garganta o cerrada de Elías, el vertiginoso salto de los Órganos y la laguna de Valdeazores. Se halla ésta escondida en un paraje a 1.200 metros de altura, que recuerda mucho más a los cañones pirenaicos que a los sedientos olivares de Jaén. Pasarelas, túneles y desfiladeros dan emoción a este recorrido que enamora hasta a los urbanícolas más recalcitrantes. Es un poco largo y cansado, pero si no se llega hasta el final, tampoco pasa nada.
Otra ruta muy vistosa y entretenida, pero para hacer en coche, es la del puerto de Tíscar, que discurre por el extremo meridional de la sierra. Lo mejor es ir por Peal de Becerro a Quesada, de aquí a Pozo Alcón por la carretera A-315 y de nuevo a Quesada por la A-6206. Esta última vía es espectacular: 27 km de curvas, precipicios, cascadas, túneles y atalayas de cuando moros y cristianos se disputaban estos pasos de cabras. Ciertamente, merece un recorrido y un comentario más detenidos.
En coche por el puerto de Tíscar
Nada más empezar la subida al puerto, desde Pozo Alcón, se atraviesa un tajo que quita el hipo, el del río Turrillas, entre cantiles de tierra anaranjada, que se desmenuza con sólo tocarla, y luego, un poco más adelante, aparece un sorprendente desvío a Cuenca que, claro está, no es la Cuenca castellano-manchega, porque si lo fuera, esto no sería una carretera comarcal, sino un agujero de gusano. Prohibiciones de ir a más de 40 y, acto seguido, de 30, anuncian un tramo de vueltas y revueltas, con vistas cada vez más aéreas sobre el desértico valle del Guadiana Menor. A medida que se gana altura, los almendros y los olivos van cediendo terreno a los pinos laricios, y las cárcavas áridas y descarnadas, a las paredes verticales de roca caliza por las que el agua cae a chorros, cual se descubre al cruzar el barranco de la Canal. En el arcén, letreros que aconsejan no salirse de los caminos, no porque el visitante pueda despeñarse, que es su problema, sino porque es zona de caza mayor.
Un túnel horadado en la pura roca da acceso a Tíscar, lugar de vértigo instalado a horcajadas entre el cerro del Caballo y la riscosa Peña Negra, con su castillo roquero y su cielo tachonado de águilas y buitres leonados. Aquí, en el punto kilométrico 14, parada forzosa para visitar el monumento natural de la cueva del Agua.
El santuario de Tíscar, que está muy cercano, es lugar de peregrinación desde la Edad Media y, más modernamente, de restaurantes donde se saca el cuerpo de mal año con el llamado plato serrano, que lleva de tó. Cinco kilómetros más y se corona el puerto de Tíscar, sobre el que descuella, a manderecha, la atalaya del Infante Don Enrique, torreón cilíndrico que mandó construir el hijo de Fernando III para vigilar esta frontera del reino de Granada, hoy habilitado como mirador. Detrás, asomando como una proa gigante, se ve la mole pétrea de la Cruz del Rayal. Y bajando hacia Quesada –cuna y museo del pintor Rafael Zabaleta–, olivares hasta el infinito.