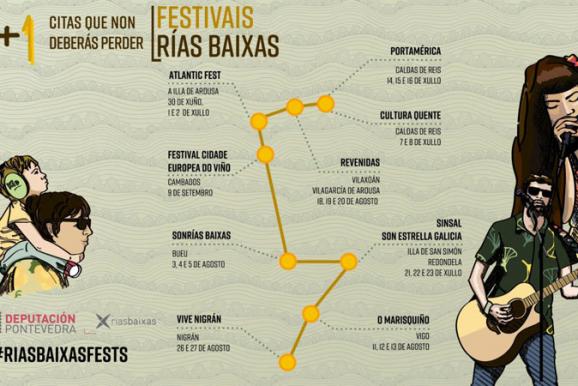Hay, eso sí, una ruta esencial: Madrigal de las Altas Torres (donde nació en 1451), Arévalo (donde pasó su niñez) y Medina del Campo (donde murió en 1504). Un circuito básico que podemos alargar cuanto queramos, añadiéndole otros lugares donde Isabel plantó su real pie: Olmedo, Segovia, Ávila, Tordesillas, Toro… Por ir, podemos ir hasta Granada, donde está sepultada.
No será ella, la reina más viajera de España, la que ponga a los vientos en nuestra contra.

Las altas torres de Madrigal
Debía de verse muy hermosa en 1451 la muralla de Madrigal, con sus 2.800 metros de contorno, cuatro puertas abiertas a los cuatro puntos cardinales y más de 80 torres formando un círculo perfecto en mitad de la llanura morañega. Pero la hicieron de ladrillo, carne efímera de aquella Castilla mudéjar, mística y guerrera, y hoy apenas subsisten 23 torres y un par de lienzos roídos. La puerta de Cantalapiedra, grande como un castillo, es el mejor y casi único testigo de aquel desmesurado cerco defensivo, y un espeluznante recordatorio de que todo, hasta las más altas torres (las de Madrigal o las de Nueva York, lo mismo da), acabará siendo arrasado por el arado del tiempo.
Como una flecha clavada en el centro de esta diana medieval, se halla la iglesia de San Nicolás de Bari, con una torre de 65 metros que dicen que es la más alta de Ávila, una asombrosa techumbre de lacerías y mocárabes de madera armada sin usar un clavo y una pila de granito donde fue bautizada la Católica. Bajando por la calle del Tostado –larga como la memoria del sabio así apodado, Alonso de Madrigal, nacido en esta villa abulense en 1400, que recitaba de corrido la Biblia y la Suma Teológica–, se llega al monasterio de Nuestra Señora de Gracia, antiguo palacio de Juan II, donde, en una alcoba de cuatro metros sin ventanas, fue alumbrada el 22 de abril de 1451 la más grande reina de España. Como para compensar, hay salones decorados con espléndidos artesonados mudéjares y un claustro gótico monumental, a todas luces excesivos para la docena de monjas de clausura que habitan el lugar y lo enseñan a los curiosos.

Tres plazas con historia, en Arévalo
En Arévalo no se conserva el palacio donde Isabel pasó su niñez, pero sí el castillo, que después de muchas vicisitudes (fue cementerio y granero) y reformas, sigue dominando, desde la confluencia de los ríos Adaja y Arevalillo, un bello panorama de alamedas y puentes medievales: el gótico de Medina y el mudéjar de los Barros. En él vivieron, a placer, personajes como Juan II, Isabel de Portugal o el príncipe de Viana, y a la fuerza, prisioneros como la reina doña Blanca, el duque de Osuna o el príncipe de Orange; cada cual, claro está, a su debido tiempo, porque si no hubiese sido un lío.
Tres grandes plazas forman el espinazo histórico de Arévalo. La más cercana al castillo, la de la Villa, es uno de los más bellos ejemplos de plaza tradicional castellana, con sus casas de entramado de madera y ladrillo, y sus soportales apoyados, ora sobre postes, ora sobre columnas de piedra. El ábside de Santa María y las torres gemelas de San Martín –pura fantasía mudéjar– acentúan el sabor medieval y morisco de esta vieja plaza donde, según las crónicas, Isabel vio en 1494 correr toros embolados.
El tiempo, ese toro que a todos nos acaba cogiendo por mucho que corramos, derribó el palacio de Juan II, donde Isabelita jugaba a las reinas y que se alzaba en la siguiente plaza, la del Real. En pie se mantiene, en cambio, el monumental arco de Alcocer, uno de los pocos restos del antiguo recinto amurallado. Al otro lado del arco, una estatua de Isabel moza mira con franqueza, como quien conoce bien el lugar, para la grande plaza del Arrabal, que es el centro comercial de la villa desde el siglo XII. En ella, y en su entorno, están los restaurantes que dan el mejor tostón (cochinillo asado), las pastelerías reventonas de mantecadas y jesuitas, y los anticuarios que mercadean con los muebles de las nobles casas donde entró el morlaco de marras.

Medina del Campo: feria y testamento
No se había visto tanta actividad en una plaza castellana desde las ferias de Medina del Campo, la ciudad vallisoletana donde, el 26 de noviembre de 1504, a los 53 años de edad, Isabel la Católica murió no se sabe de qué. Unos cronistas dicen que de hidropesía, otros que de sífilis, esotros que de cáncer de matriz provocado por tanto cabalgar, aquél que de vasculitis y el de más allá que “de los cuchillos de dolor de las muertes del príncipe don Juan e de la reina de Portugal, princesa de Castilla, sus fijos, que traspasaron su ánima e corazón”. Perder a dos hijos (en 1497 y 1498) y ver cómo la heredera, Juana, se volvía loca, como su abuela, era, desde luego, para morirse de pena. El palacio donde expiró está en una esquina de la plaza Mayor de la Hispanidad y se llama Real Palacio Testamentario porque, un mes y medio antes del óbito, justo cuando se cumplía el 12º aniversario del descubrimiento de América, la reina dispuso en él sus últimas voluntades. Hoy es un museo interactivo, en el que se exhibe una copia virtual de aquel testamento donde Isabel dejaba como gobernador de Castilla a su marido Fernando hasta que el nieto Carlos (el futuro Carlos I) pudiese ocupar el trono, dando claramente por supuesto que Juana no tenía la cabeza para llevar corona.
Si Isabel lo dejó todo bien atado en la tierra, en el cielo tampoco dejó flecos sueltos, mandando que se dijeran 20.000 misas por ella. Alguna, por fuerza, debió de decirse en la vecina colegiata de San Antolín, un templo que en su fachada principal tiene un balconcillo cubierto por un frontón, desde el que antiguamente los sacerdotes oficiaban a diario para los mercaderes que abarrotaban la plaza. Todos sabían que los tratos, antes de esa misa, carecían de validez. Y es que el mercado de Medina era algo muy serio, casi sagrado. La Plaza Mayor, inmensa y rodeada de soportales, fue el escenario de las más importantes ferias del reino durante los siglos XV y XVI. A ellas asistían mercaderes de toda Europa; comerciantes que, como recuerdan unas placas pegadas en el suelo, tenían asignados sus lugares: los buhoneros, los sastres, los especieros...
En la antigua iglesia de San Martín, de espectacular artesonado mudéjar, está el museo de las Ferias, donde pueden verse las monedas acuñadas por los reyes castella-nos, los juegos de pesas que se usaban en el siglo XVI o los postes de granito que señalaban el exacto lugar de la Plaza Mayor donde la tradición dice que se inventó (o, al menos, adoptó su forma definitiva) la letra de cambio. Y, en un cerro al este de la población, el castillo de la Mota, que nos recuerda que, tres siglos antes de su apogeo comercial y de que Isabel pisara en ella, en el siglo XII, Medina ya era una plaza importante, que amilanaba a los más osados con esta torre brutal, de casi 40 metros de altura.


Olmedo, Segovia, Tordesillas y Toro
Si hay tiempo y ganas, al triángulo que forman Madrigal, Arévalo y Medina se le pueden añadir varias patas. Con niños, sería una crueldad no ir a Olmedo y a su Parque Temático del Mudéjar, donde el pintor y escultor Félix Arranz Pinto ha tenido la santa paciencia de construir 18 réplicas a pequeña-gran escala de famosos edificios mudéjares (incluido el castillo de la Mota), fabricando y pegando uno a uno millones de ladrillitos. El interactivo palacio del Caballero de Olmedo y el Museo de las Villas Romanas (una lujosa quinta del siglo IV, entre Puras y Almenara, a diez kilómetros al sur de Olmedo) son otras buenas razones para prolongar de esta forma la ruta básica.
También se puede bajar (atajando por Santa María la Real de Nieva) a Segovia, donde Isabel fue proclamada reina en 1474, y visitar su alcázar de cuento. O a Ávila, para conocer el Real Monasterio de Santo Tomás, descanso estival de los Reyes Católicos y eterno del infante Don Juan… hasta que los gabachos profanaron su sepultura en 1809. En el sureste de Ávila (no hay que olvidarlo), se hallan los toros de Guisando, a cuya vera Enrique IV juró a su hermana Isabel por princesa y legítima heredera.


Otra extensión posible y deseable de la ruta es hacia el norte, hacia Tordesillas, donde los Reyes Católicos pasaron largas temporadas (no tan largas, claro, si se comparan con los 46 años que estuvo aquí encerrada su hija, Juana la Loca) y, luego, sin apartarse del Duero, hasta Toro, donde se libró en 1476 la batalla que aseguró a Isabel en el trono, acabando con las aspiraciones (bastante legítimas) de la Beltraneja. A medio camino queda Castronuño, plaza enemiga de Isabel durante aquella guerra sucesoria y hoy pacífica reserva natural, donde los únicos ejércitos que se ven son los que forman los álamos a orillas del Duero y las aves mil que bullen en sus aguas y sobre las que asoma su largo cuello la garza imperial, distinguida como una reina.