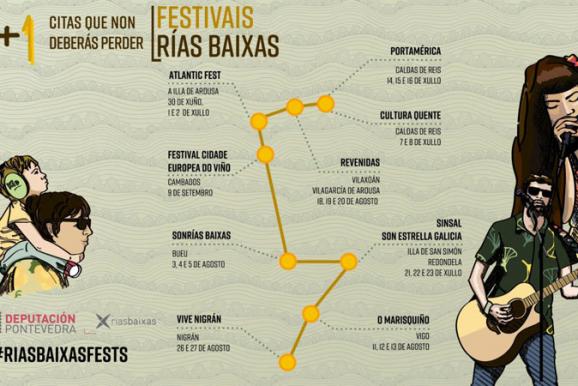Este no es un destino de extensas playas de postal al uso. Suelen ser pequeñas ensenadas de arena negra o grava que se reparten por su costa (90 km). No piensen en imágenes caribeñas pero sí que podemos, en cambio, encontrar lugares con encanto, como una cala recóndita a los pies de un barranco donde darse un chapuzón, bucear y nadar. Pero lo mejor de La Gomera (para quedarse tirado en una tumbona hay otros lugares) es combinar el veraneo al uso con otras actividades. Es, entre otras cosas, una isla para andarines que, independientemente de la época del año, disfruten caminando entre parajes variados, a veces de un verde exuberante, otros de una aridez muy rugosa. Así, según la vertiente, la isla nos ofrece caras con diferencias notables.
En unos pocos centenares de metros, el entorno se transforma, sorprendiendo al visitante que, sin darse cuenta, puede verse envuelto por la llovizna o la niebla cuando poco antes se hallaba bajo los rayos del sol. Una chaqueta nunca sobra ya que, por ejemplo, cuando uno se adentra en los bosques de laurisilva la temperatura cae unos cuantos grados. Muchos de los senderos, además, mueren en llamativos miradores (algunos nombres para apuntarse son el de Roque blanco, el del Santo o el de César Manrique) donde se aprecian los abruptos roques, riscos y horizontes de mares de nubes. La imagen de estos océanos suspendidos en el cielo (provocados por los vientos alisios que llegan de su largo viaje oceánico cargados de humedad) es uno de los mejores regalos de La Gomera. Cuando no es así y el cielo está límpido, la vista se alegra con las figuras recortadas de las islas vecinas. Resulta complicado olvidarlo.
Llama mucho la atención la diversidad de paisajes que podemos encontrar en la isla: en pocos kilómetros se pasa de tierras áridas a exuberantes florestas.